Según la doctrina zen, en el primer viaje en bicicleta estaban contenidos todos los viajes que iba a realizar uno a lo largo de la vida. Los que fuimos criados en un hogar con la dura moral de una autoridad implacable, la bicicleta te liberaba del peso angustioso de su vigilancia y bastaba con dejar atrás la puerta de casa para que el corazón comenzara a saltar libremente bajo la camisa si llevabas sentada en la barra a aquella niña cuyo olor de su piel se unía al de la hierba segada, al del agua dormida de las acequias, al del rastrojo abrasado por el sol, a cualquier aroma que te ofreciera la naturaleza mientras cruzabas el campo camino del mar. Montar por primera vez en bicicleta era un acto de iniciación, que te obligaba a salir del ámbito familiar para perderte en un trayecto desconocido. Después de muchos años he recuperado la bicicleta, como una resurrección. Se trata ahora de una bicicleta eléctrica, una obra de arte, que te ayuda a ascender con un esfuerzo medido por los caminos empinados, a deslizarte suave por el llano, a rodar a una velocidad exacta para no salirse de uno mismo y poder incluso meditar en la medida budista de todas las cosas absorbiendo el paisaje. Si la vida fuera como debería ser, todos los viajes en bicicleta habrían de dar finalmente en el mar. Así era en la niñez. Después de los cañaverales, aparecían las primeras dunas con un ligero aturdimiento neumático por el reflejo solar, los golpes del oleaje seguidos de la resaca que parecía sorber un granizado de cantos rodados y entonces de niño uno se plantaba junto a la bicicleta sometida por el manillar como a un caballo bien domado y todo el concepto abstracto de felicidad se confundía con el sabor a mejillones. La conciencia del límite, del esfuerzo necesario, del trayecto medido que termine en un horizonte azul supone hoy para mí toda la filosofía. La bicicleta eléctrica será en los próximos años una resurrección.
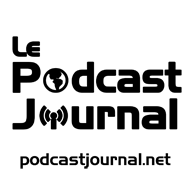











 Face aux nouveaux défis, le cheval s’adapte
Face aux nouveaux défis, le cheval s’adapte 








